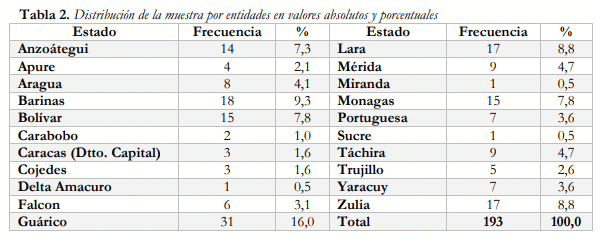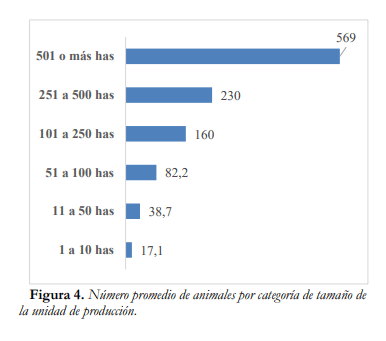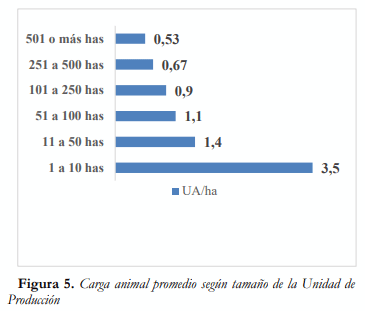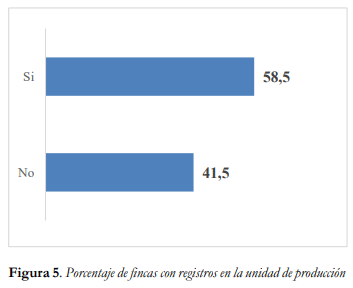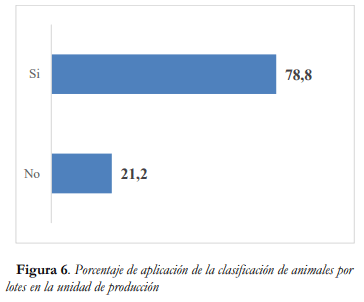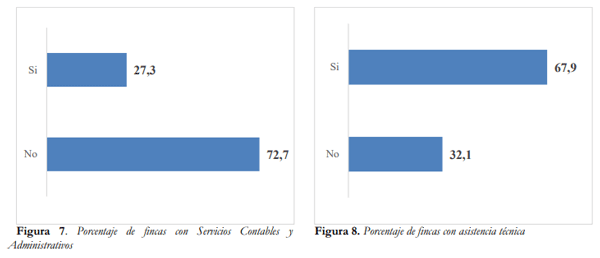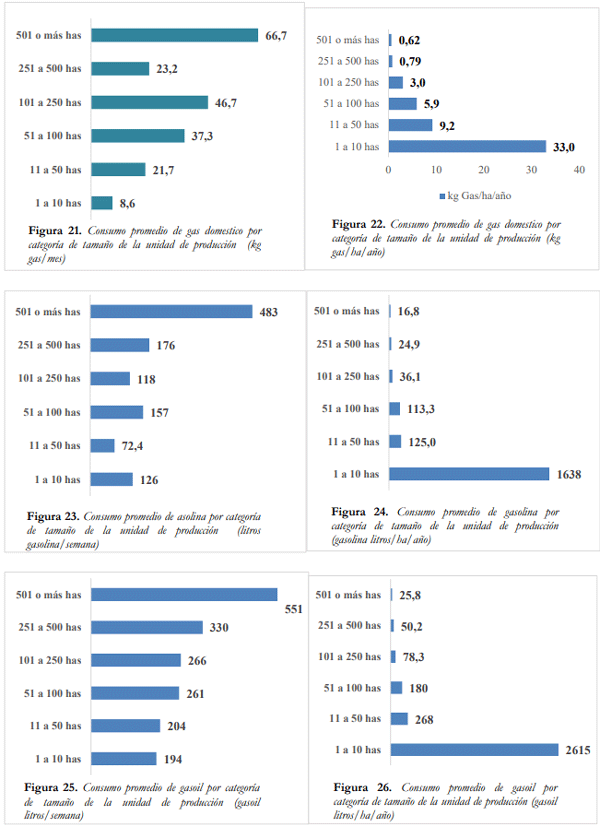INTRODUCCIÓN
La primera actividad económica, en lo que hoy se conoce como Venezuela, desarrollada por los colonos españoles fue la pesca de perlas, seguida por la adaptación y multiplicación de ganados introducidos a Coro y luego desde El Tocuyo hacia los Llanos y los Andes en el siglo XVI, de manera vertiginosa y tempranamente, debido a lo estratégico y lo utilitario de este rubro, ya que el ganado servía esencialmente de sustento a expedicionarios y pobladores, los colonizadores españoles comenzaron la que sería explotación del ganado convirtiéndose rápidamente en el producto de exportación más importante del país (Trujillo, 2013). Hasta el siglo XVIII creció sostenidamente y mientras se incorporaban otros rubros como cacao, café, caña de azúcar, añil y algodón, ocupando el tercer lugar entre las exportaciones de Venezuela y siendo parte importante de su motor económico, fue una actividad eminentemente extensiva de los llanos venezolanos, cordilleras de los Andes y de la Costa, con un activo del orden 1,1 millones de cabezas para finales del siglo XVIII, manteniéndose estable a comienzos del siglo XIX en las principales provincias de Venezuela, sin embargo la guerra de independencia, la guerra federal y las múltiples revoluciones y alzamientos a las cuales se agregó el abigeato, las migraciones forzadas y el contrabando de pieles mermaron significativamente el desarrollo de la ganadería (Abreu et al. 2001).
Para la segunda década del siglo XX, finalizando la primera guerra mundial y en depresión mundial, el activo bovino venezolano era de unos 2,8 millones de cabezas. Había crecido modestamente junto a la población total. Durante el periodo 1936 – 1960 la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto disminuyo en un 24%, en la medida que el sector petrolero y mineral adquirían un gran protagonismo en la economía nacional (Abreu et al. 2001, Antonelli et al. 2006).
En el último cuarto del siglo XX los bovinos pasaron de un poco más de 9 millones a 13,2 millones de cabezas, los caprinos de 1,3 a 1,2 millones de cabezas, los ovinos aumentaron de 237 mil a 471 mil cabezas y los bufalinos al final del siglo XX fueron 59 mil cabezas, predominantemente en sistemas a pastoreo con diversos sistemas de manejo desde extensivo hasta intensivo. (FAOSTAT 2022, Censo Agrícola 1997-1998)
Para la primera década del siglo XXI la superficie de pastos decreció un 22% respecto a la década anterior (MAC 1999, MPPAT 2008). Desde 2013, el consumo total de carne en Venezuela había disminuido un 70 %; sin embargo, un clima económico relativamente mejor desde 2019 ayudó a estabilizar la producción de carne de res; no obstante, el consumo de carne per cápita aún está lejos de recuperarse y continúa cerca de mínimos históricos (USDA 2021). En la primera década del siglo XXI se producía en el país la demanda total de carne bovina, posteriormente fue decayendo hasta llegar a importase; sin embargo, en el último quinquenio del siglo XXI al decaer el consumo por los bajos ingresos, se satisfizo la totalidad de la demanda y quedaron excedentes exportables, pero con grandes incógnitas en lo que respecta a sistemas de producción, manejo y sanidad animal por no existir registros oficiales disponibles.
En Latinoamérica y Venezuela se han realizado diversas investigaciones y proyectos para caracterizar los sistemas de producción ganaderos, sus niveles tecnológicos, variabilidad en tamaño y posibilidades de mejorar producción y productividad (Antonelli et al.2006, Lombarda et al. 2012, Urdaneta 2012, Duran y García 2014, UPRA 2020). Debido a que existe poca o nula información oficial actualizada sobre las características de los sistemas de producción ganaderos del país, el presente estudio tiene como objeto hacer una actualización aproximada de algunas características de manejo, tecnológicas y productivas de los sistemas ganaderos con rumiantes de Venezuela en una muestra aleatoria de una agrupación de productores, representante de 21 de las 24 entidades federales dedicadas al rubro.
Materiales y métodos
Con el objeto de caracterizar los aspectos de manejo y productivos del sistema de la ganadería bovina se utilizó una muestra de una agrupación de productores ganaderos venezolanos pertenecientes a un grupo de Telegram, compuesto de 720 ganaderos de casi todos los estados productores de Venezuela. Para ello se diseñó un formulario con las siguientes interrogantes: entidad federal (estado); superficie total de la unidad de producción en hectáreas; superficie destinada a la producción de silo o heno en hectáreas; superficie sembrada de leguminosas en hectáreas; disponibilidad de riego; superficie destinada al riego en hectáreas; cantidad en litros por segundo de agua para riego; superficie sin riego o de secano en hectáreas; superficie de pastos sin riego en hectáreas; superficie de pastos bajo riego en hectáreas; total de superficie cultivada de pastos en hectáreas; utilización del pastoreo, tipo de sistema de pastoreo: continuo, rotativo, racional; clasificación de lotes de animales para pastoreo; disponibilidad de bebederos en los potreros; tipo de explotación (bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos, porcinos, mixta (en caso de ser mixta cuáles especies); total de animales; uso de registros; producción diaria por vaca, litros de leche por vaca diario; litros de leche por lactancia; duración de lactación en días; intervalo entre partos en días; ganancia de peso de por vida en gramos por día; disponibilidad y uso de plan sanitario; uso de suplementación mineral sí o no: uso de monta natural; uso de temporada de monta; uso de inseminación artificial ; presencia de personal técnico en la unidad de producción; servicio de asistencia técnica externa; servicio contable y/o administrativo; suministro eléctrico de la red pública, kW disponibles total; suministro eléctrico propio, kW instalados; consumo de gasoil en lts x semana; consumo de gasolina en lts x semana; consumo de gas doméstico en kg por mes.
En el Grupo de Telegram se les propuso llenar la encuesta voluntariamente, montada sobre el sistema de formularios de encuestas Google Forms en línea de Google Workspace. De los 720 ganaderos en el grupo, 193 llenaron voluntariamente la totalidad de la encuesta; el periodo de llenado de esta fue entre el primero de febrero de 2021 hasta el último de marzo de 2021. Sobre la base de datos obtenida en la respuesta a la encuesta se procedió a clasificar las Unidades de Producción según su superficie. Se establecieron seis grupos: muy pequeñas, pequeñas, medianas, medianas grandes, grandes y más que grandes, con: 1 a 10 ha; 11 a 50 ha; 51 a 100 ha; 101 a 250 ha; 251 a 500 ha y 501 o más ha, respectivamente. A partir de la data obtenida se procedió a tabular todas las respuestas, para luego analizarlas para su caracterización estadística usando el software STATISTIX 8.0 (2003).
Discusión:
Variables investigadas. La Tabla 1 muestra las variables investigadas con la información del tipo, número de respuestas y valor mínimo y máximo obtenidos en el levantamiento. Como era de esperarse se consiguió una información muy diversa respecto a los sistemas de producción.
Distribución de la muestra por entidades federales.
La Tabla 2 muestra la distribución de la muestra por entidades en valores absolutos y porcentuales. Como se observa de los 23 estados y el Distrito Capital están representados en la muestra 21 del total, solo faltaron Amazonas, Nueva Esparta y La Guaira. Los estados con mayor frecuencia fueron 10, cuyo número de respuestas varió de entre 8 y 32 respuestas a la encuesta, siendo los estados Guárico (16,1%), Barinas (9,3%), Lara (8,8%), Zulia (8,8%), Bolívar (7,8%), Monagas (7,8%) y Anzoátegui (7,3%) los que recibieron mayor porcentaje de respuestas, acumulando, entre este tercio de estados, el 66% de las respuestas obtenidas. Según la data del VII Censo Nacional Agrícola (MPPAT 2014) los principales estados ganaderos de Venezuela para esa fecha eran Zulia, Barinas, Apure, Guárico, Portuguesa, Táchira, Bolívar, Cojedes, Falcón y Anzoátegui, en orden decreciente, de modo que las respuestas obtenidas mayoritariamente tienen presencia importante en 5 de los 10 primeros estados encuestados para el VII Censo Agrícola Nacional, dando un buen soporte referencial al momento de llegar a tener conclusiones del presente trabajo. También es cierto que el resto de las respuestas obtenidas incluyen a los principales estados ganaderos de Venezuela.
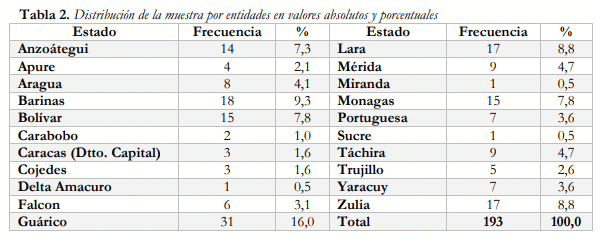
Sistemas de producción.
La Tabla 3 y Figura 1 refieren los sistemas de ´producción identificados en la muestra. El 83%16 de los productores tienen sistemas bovinos doble propósito y sus distintas combinaciones con otros sistemas ganaderos y de manejo, seguidos por ganadería bovina de carne con cría, levante y/o engorde en un 12 %, luego la leche especializada cubre un 3 %, la ganadería bufalina con un 2 % y los pequeños rumiantes (ovinos y/o caprinos) un 0,5%.
Del análisis realizado por Calvani y Farías (2014) sobre la data del VII Censo Agrícola, para 2008 la ganadería bovina representaba el 73%, los porcinos el 16%, los caprinos el 6%, los ovinos el 3% y los bufalinos el 1%, los resultados de la encuesta coinciden en que la ganadería bovina sigue ocupando el primer lugar, pero proporcionalmente mayor, los ovinos y caprinos con una disminución importante y los bufalinos con un modesto crecimiento, esto último puede ser mayor debido a la combinación con sistemas doble propósito, característica común para bovinos y bufalinos.
Es cierto que, en Venezuela, en las últimas dos décadas, ha existido un crecimiento sostenido del sector bufalino; sin embargo, para la presente muestra, no se refleja la magnitud aparente de dicho crecimiento, probablemente por no tener productores ubicados en los llanos bajos e intermedios, donde se aprecia el mayor crecimiento de dicho rubro.
Soto (2004) sostiene que la ganadería doble propósito provee el 90% de la leche y el 45% de la carne de Venezuela, todo parece indicar que en últimos 17 años esta tendencia no ha cambiado mucho, al predominar este tipo de sistema en los ganaderos encuestados. Estos resultados tampoco difieren mucho de los encontrados en América Latina (Rivas y Holmann 2002, FAO-FEPALE 2012) donde los sistemas doble propósito y de carne a pastoreo totalizan 93,4%, vs el 94,2 % encontrado en esta investigación. Los resultados obtenidos coinciden con la afirmación de Agudo (2018) “en Venezuela no se puede hablar en forma independiente, de un clúster lechero o un clúster de carne; se debe hablar de un clúster, de producción bovina con dos derivaciones, la leche y la carne, por cuanto ambos rubros están íntimamente ligados en su impacto y desarrollo a nivel de la producción primaria”.
Esta tradición productiva se ha arraigado por casi cuatro siglos, sirviendo de proveedor seguro de carne y leche bovina, aunque fluctuante con las diversas situaciones económicas, políticas y tecnológica. Esta condición ha sido reconocida por una diversidad de autores (Abreu et al. 2001, Calvani y Farias 2014, Soto 2004, Rivas y Holmann 2002, Agudo 2018).
Tamaño de las Unidades de Producción.
Cuando se analiza la data obtenida, se identifican seis tamaños (Figura 2) de las unidades de producción, muy pequeñas (1-10 ha), pequeñas (11 a 55 ha), medianas (51-100 ha), medianas-grandes (101 a 250 ha), grandes (251 - 500) y más que grandes (mayor de 500 ha). Los porcentajes redondeados a cifras significativas determinan la siguiente distribución:
10 % de 1 a 10 ha.
26 % de 11 a 55 ha.
18 % de 51 a 100 ha.
22 % de 101 a 250 ha.
14 %de 251 a 500 ha.
10 % de más de 500 ha,
Los extremos tienen casi el mismo % de informantes y la data tiene una tendencia similar a la de una curva de Gauss (Figura 3), siendo los de mayor frecuencia las pequeñas, medianas grandes y medianas, con tamaños promedios redondeados de 32 ha, 173,5 ha y 78 ha, respectivamente.
Las unidades de producción de muy pequeñas a medianas grandes representan el 76,2% de las unidades de producción y ocupan 11.660 ha, o el 26,4% de la superficie; mientras que las grandes y más que grandes representan 23,8 % de los encuestados con una superficie total de 32.432 ha, o el 73,6 % de la superficie; la media ponderada de las fincas tiene superficie redondeada de 230 ha17, con una media para el grupo mayoritario de 80 ha18 ha por unidad de producción.
Cuando estos hallazgos se contrastan con los analizados por Calvani y Farías (2014) de la data del VII Censo Agrícola Nacional del 2007/2008, hay diferencias importantes en el extremo inferior de las unidades de producción muy pequeñas y pequeñas. Estas son practicamentei la mitad que, para esa ocasión, con casi el mismo promedio de superficie. En el sector intermedio hay casi el doble de la proporción en comparación con el último censo y las grandes y más que grandes representan casi tres veces que lo reportado en el VII CENSO.
Esto estaría indicando una tendencia importante a incrementar el tamaño de las unidades productivas activas, con disminución significativa del número de pequeños productores y un incremento de la ganadería de escala industrial.
La drástica caída de la proporción de muy pequeñas y pequeñas unidades de producción puede ayudar a explicar en cierta medida la caída del consumo per cápita de carne bovina a nivel nacional reportado por el USDA (2021, 2022) para el año 2021 de 9,7 kg/persona año en contraste con los 26 kg/persona año del 2013 (-62,8%), debido a que este tipo de fincas generalmente dedican buena parte de su producción para el autoconsumo.
Capacidad de carga e intensidad de uso de la tierra.
Del análisis de datos en lo que respecta a número promedio de animales por unidad de producción (Figura 4) se obtienen dos datos muy contrastantes, el primero, normal, que a mayor tamaño más animales, pero el segundo, muy significativo es que hay una relación inversa entre el tamaño de la unidad de producción y la capacidad de carga por unidad de superficie (Figura 5), con una mayor carga animal por ha en las unidades de producción muy pequeñas, pequeñas y medianas, vs una menor carga en las grandes y más que grandes, separando lo que pudiese ser sistemas intensivos y semi intensivos en las de menor superficie y sistemas extensivos en las de mayor tamaño. Este hecho puede explicar la sobrevivencia de las más pequeñas, asociadas a un manejo más intensivo de la tierra disponible, definiendo para esta muestra que la mínima unidad de producción posee una media de 17 animales en poco más de 5 ha.
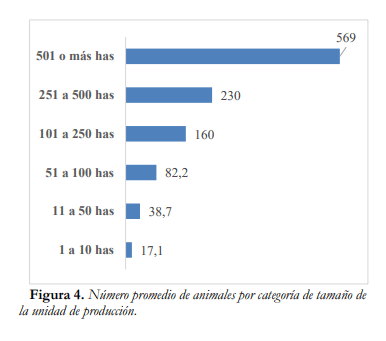
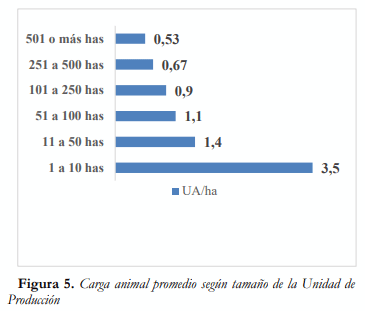
Cuando se contrastan con el referencial propuesto por Soto (2004) donde la situación actual en carga sería de 0,4 UA/ha y la esperada de 1,5 UA/ha, las unidades, para los sistemas doble propósito, muy pequeñas, pequeñas y medianas están dentro o cerca del rango esperado mientras que las grandes y más que grande se encuentran aún muy cerca de la situación “actual” dada para el año 2004, mostrando poca evolución en la capacidad de sostener animales por unidad de superficie. Es de hacer notar que Páez et al, (1998) reportan un comportamiento semejante al obtenido en este trabajo en fincas pequeñas a medianas del Valle de Aroa en Venezuela, Igualmente, Calvani y Farias (2016) indican un comportamiento similar para pequeños y medianos productores de cría bovina en el estado Guárico.
Este comportamiento no se limita a Venezuela, los resultados obtenidos son semejantes a los reportados por González– Quintero et al, (2020) en lo referente a muy pequeños y pequeños productores, para superficie y número de animales en una investigación realizada en Colombia sobre una muestra de 251 unidades de producción de una asociación de ganadería sostenible con un total de 2618 fincas. Sin embargo, la carga animal para fincas muy pequeñas en Venezuela es significativamente superior (véase Tabla 5)
El número de animales y la intensidad de carga en Venezuela es inferior lo que sugiere que los miembros de la asociación colombiana evaluada están incorporando apropiadamente el manejo sostenible y semi intensivo.
Uso de registros, clasificación de lotes. administración y asistencia técnica.
Los resultados obtenidos se muestran en las figuras indicadas a continuación: uso de registros (Figura 6), clasificación de lotes (Figura 7), administración y asistencia técnica (Figuras 8 y 9).
Aproximadamente un 60% de los encuestados lleva registros, cerca de 80% clasifica sus lotes de producción, pero poco menos de un tercio (33%) tiene servicios contables administrativos, mientras que un 66% tiene asistencia técnica en la unidad de producción. Estas cifras son importantes porque ellas son fundamentales para guiar a la unidad de producción hacia la eficiencia, eficacia, productividad y renta.
Es necesario resaltar que llevar registros, clasificar animales y tener asistencia técnica sin posibilidad de analizar el desempeño contable y administrativo es una severa limitación de los sistemas ganaderos, ya que dificulta la posibilidad de obtener indicadores y tomar decisiones sobre el desempeño de estos. Los ganaderos deben pasar de la concepción de gestionar la producción a gestionar la productividad de los factores de producción para incrementar su rentabilidad y beneficio. Evidenciar este hecho es un paso importante para diseñar un programa de mejoramiento del desempeño de las fincas ganaderas en Venezuela.
Estas cifras pueden ayudar, parcialmente, a explicar la poca evolución y crecimiento de la ganadería en Venezuela, al tener serias limitaciones al momento de tomar decisiones y correctivos para lograr sistemas de producción competitivos, También explica la permanencia y mejoras en ciertos estratos, bajos a medios, en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país, Estas afirmaciones fueron corroboradas por Silva et al, (2010) y Urdaneta et al, (2008) en ganado bovino en Perijá, estado Zulia -Venezuela, donde los productores con registro y manejo de indicadores lograban un mejor desempeño económico que los que no los utilizaban apropiadamente, llevar registro no siempre significó usarlos como base para indicadores de gestión, También Gamarra (2004) concluyó que para lograr una mayor eficiencia en las fincas de la Costa Caribe Colombiana se debe hacer especial énfasis en los criterios para su selección y continuo mejoramiento, lo cual está relacionado con el uso y manejo de indicadores de gestión,
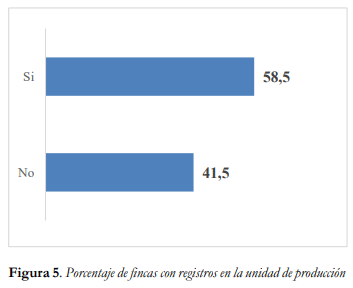
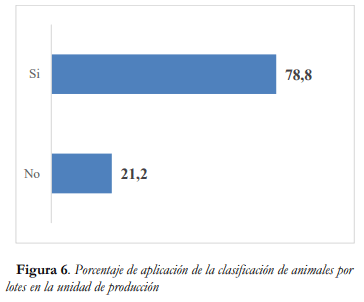
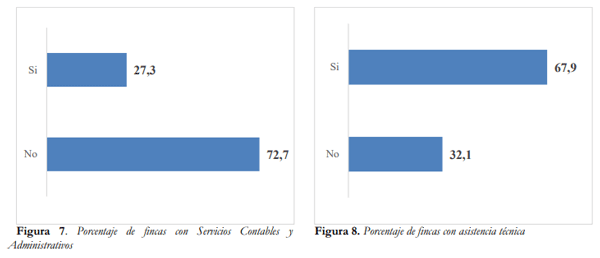
Manejo sanitario.
Otro punto de gran relevancia en ganadería es el asociado al manejo sanitario (Figura 10) y manejo reproductivo del rebaño (Figuras 11 al 13). Más del 83% de los encuestados posee un plan sanitario. Pero dentro de los encuestados hay once categorías de planes sanitarios (Tabla 7), con un predominio del plan básico con control de aftosa, rabia, brucelosis, endoparásitos y ectoparásitos para el 56 % de los encuestados; seguido por un 21% solo controla aftosa, rabia, ectoparásitos y endoparásitos y en tercer lugar un 8 % que controla aftosa, rabia, brucelosis, clostridiales, endoparásitos y ectoparásitos; esto indica que hay un énfasis en prevención y control básico de potenciales enfermedades, pero no se presta atención significativa en potenciales enfermedades como las causadas por otras bacterias y/o protozoos hematozoarios (estafilococos, clostridiales, leptospirosis, campilobacteriosis, tripanosomiasis, anaplasmosis, babesiosis), diarreas virales; todas de gran significancia reproductiva, productiva y económica en el país y en mucha zonas endémicas (FAO,1961).
Los resultados obtenidos son semejantes a los reportados por González (2020) que manifiesta que menos de un 15% de los ganaderos aplica planes sanitarios que contemplen las principales enfermedades, dejando por fuera de los planes de prevención y control de agentes causales de neumonías, mastitis y abortivos como la leptospirosis, que puede ser la causa de más de un tercio de los abortos en zonas endémicas,
El estudio identifico diez (10) planes sanitarios diferentes, como se presenta en la Tabla 7. El más aplicado contempla el tratamiento de aftosa, rabia, brucelosis, endoparásitos y ectoparásitos.
Métodos reproductivos.
El manejo reproductivo es fundamental para los sistemas ganaderos. De acuerdo con los resultados mostrados en las Figuras 11 al 13, el 95,2 % de los informantes manifestó que usa monta natural en sus rebaños, solo un 4,8 % declara usar otras alternativas reproductivas, entre ellas la inseminación artificial que de esa escasa proporción del 4,8 % apenas alcanza un 20,2 %, lo que se traduce en que apenas un 1% de los encuestados realiza prácticas de inseminación artificial.
La mayoría de los ganaderos declaran que el método reproductivo de sus rebaños es la monta natural, esta puede ser mejorada si se establece una temporada de monta. La respuesta obtenida en este trabajo es solo un 37,7 % controla la temporada de monta, usando otros métodos y sus combinaciones para la diferencia restante. El bajo uso de tecnologías reproductivas tiene un impacto negativo sobre la posibilidad de mejorías a largo plazo en los rebaños y se prestan para un menor control del mejoramiento general al ser difícil hacer seguimiento a los padrotes empleados, en especial en las explotaciones de mayor escala; por el contrario establecer una temporada de monta fija en rebaños vacunos permite:
1. Control del ciclo reproductivo al sincronizar el celo de las vacas, facilitando el tiempo de la detección y el servicio, optimizar la tasa de preñez al concentrar la inseminación en un período específico, facilitar el manejo reproductivo del rebaño, planificando partos y destete.
2. Mejoramiento genético: pues puede combinarse con el uso eficiente de toros de alta calidad genética durante la temporada, facilita la identificación del padre de las crías, mejorando el control de la genética, facilita la implementación de programas de selección genética más precisos.
3 Eficiencia económica: puede reducir costos al evitar la necesidad de mantener toros reproductores durante todo el año, mejora el uso de recursos humanos y materiales durante la temporada de monta, permite una mejor planificación de la producción de leche y carne.
4. Bienestar animal: reduce el estrés de las vacas al evitar la monta constante durante todo el año, disminuye el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con la monta, favorece la salud y el bienestar general del rebaño.
5. Sincronización con otros eventos: permite la sincronización de la temporada de monta con otros eventos importantes, como la vacunación o el desparasitación, facilita la planificación de la mano de obra y el manejo del rebaño, optimiza la eficiencia general de la operación ganadera.
En resumen, establecer una temporada de monta fija en los rebaños vacunos ofrece numerosas ventajas, incluyendo un mejor control del ciclo reproductivo, el mejoramiento genético, la eficiencia económica, el bienestar animal y la sincronización con otros eventos importantes.
Vargas y Velasco (2011) consiguieron patrones semejantes a los evidenciados en este trabajo, en cuanto a manejo reproductivo en unidades de producción de la Cañada de Urdaneta, estado Zulia, Venezuela, con una tendencia al mayor uso de tecnologías reproductivas en las fincas de tamaño intermedio y con mayor nivel gerencial.
Para implementar sistemas de reproducción que impliquen el uso de tecnologías reproductivas modernas, como la inseminación a tiempo fijo, se requiere llevar registros, tener lotes clasificados por niveles productivos, controlar y/o prevenir las potenciales enfermedades del tracto reproductivo, y como se ha patentizado parte importante de los encuestados no cumple con estos requisitos, afectando significativamente el potencial genético, desempeño reproductivo, productivo, renta y competitividad,
Disponibilidad de forrajes.
Una parte estructural de los sistemas ganaderos tropicales es la disponibilidad de forrajes, su calidad y la capacidad para conservar alimentos para las épocas en las cuales no están disponibles. Los datos al respecto se muestran en la Tabla 8 y las Figuras 14 a 18. Casi el 90% de los productores pastorea su rebaño; un 66% hacen pastoreo continuo, sin planes de rotación ni manejo de cargas; cerca de un 80% de los que hacen rotaciones de potreros aplican diversas técnicas, entre ellas casi un 60% hace pastoreo racional. Esta información lleva a sostener que la mayoría de los ganaderos se encuentran bajo modelos extensivos a extensivos mejorados y una minoría en sistemas semi intensivos e intensivos,
Conservación de forrajes.
En todas las categorías de unidades de producción hay diversos niveles de conservación de forrajes (silo/heno), siembra de leguminosas forrajeras, uso de riego y establecimiento de forrajeras mejoradas. Pero hay una clara tendencia a intensificar el uso de forrajes, con riego y conservación, en los tamaños muy pequeño, pequeño y mediano, con una bien definida disminución de la intensidad de manejo en las unidades de producción más grandes, aunque con conservación de forrajes. Garantizar el suministro constante de alimentos en calidad y cantidad durante el año es un elemento de sostenibilidad y renta que deben priorizar los ganaderos mediante el uso de prácticas pastoreo racional, bancos forrajeros y cercas vivas, disminuyendo la producción de gases efecto invernadero y aumentando la productividad (Arango et al, 2016, Urdaneta et al, 2008, Páez et al, 1998),
Uso de suplementos minerales.
El uso de suplementación mineral (Figura 19) es un factor determinante en producción y reproducción ganadera, especialmente cuando ocurre mayoritariamente a pastoreo. El resultado general de la encuesta indica que el 10%19 no usa suplementación mineral, 60 % lo hace por temporada y solo 31 % lo hace siempre. Cuando se discrimina por tamaño de unidad de producción (Figura 20), se encuentra que las unidades pequeñas y medianas casi siempre suplementan, bien sea permanentemente (42 % valor más alto de los 6 grupos) o por temporadas; las fincas más grandes tienden a una mayor suplementación por temporadas; y las muy pequeñas presentan el mayor valor de no suplementación mineral (24 %), probablemente relacionado con el costo de la práctica.
González et al, (2020) en un estudio con pequeños, medianos y grandes productores consiguieron tendencias similares en lo que respecta a suplementación mineral y con sal blanca en 251 fincas pertenecientes a una asociación de 2618 productores, donde los más pequeños tenían la menor cifra y en general más del 80% usaba minerales en temporadas o siempre, casi en la misma proporción, Urdaneta (2012) en 582 unidades de producción de las principales zonas ganaderas del estado Zulia encontró que del 67 % al 92 % de los productores usan minerales independientemente de la frecuencia, lo cual coincide con la mayoría de los casos encontrados en el presente trabajo,
Provisión de energía a las unidades de producción.
Venezuela, país petrolero durante las últimas once décadas, redujo el subsidio a los combustibles entre 2021 y 2022, pasando a ser de un costo casi que despreciable, menos del 1%, según Bolívar et al, (2016), a un costo relevante dentro del sistema de producción, unido a la frecuente escasez de casi todos los derivados del petróleo en las principales zonas ganaderas del país (CONSECOM, 2021).
Por ello se consultó el consumo estimado de combustibles semanal (gasolina y gasoil, Figura 21 al 24) y mensual (gas doméstico, Figuras 25 y 26); encontrando que éste osciló para el 66 % de la muestra (promedio ± s): 33±420 kg de gas doméstico mensual, 161±35 litros de gasolina semanal y 289±36 litros de gasoil semanal.
Estos valores en si no se puede determinar si son altos o bajos si no se contextualizan en función de las superficies bajo producción, por ello se procedió a dividir el valor consumido anualmente por la superficie y generar el indicador de consumo de combustibles por unidad de superficie anualmente para los seis grupos de tamaño de unidad de producción,
El consumo de gas doméstico aumento proporcionalmente con el tamaño de la unidad de producción, dado que el mismo se usa para cocinar y hace tiene sentido que a mayor tamaño más mano de obra y más consumo en labores de cocción. La misma tendencia se observa con la gasolina semanal, pero cuando se aplica el indicador, se revierte totalmente la situación, disminuyendo el consumo de combustible por ha en la medida que aumenta el tamaño, llegando al extremo de ser 17 lt/ha/año en las más que grandes vs 1640 lt/ha/año en las muy pequeñas (96,5 veces más), Dado que la gasolina se usa básicamente para los desplazamientos y estos no son dependientes del tamaño de la finca, confiere sentido a la disminución unitaria al aumentar la escala de producción.
Exactamente lo mismo ocurre con el gasoil, pero con mayor nivel, siendo 26 lt/ha/año en las más que grandes vs 2600 lt/ha/año en las muy pequeñas (100 veces más). Este patrón de consumo debe ser investigado con mayor detalle pues debería estar asociado a operaciones en las fincas y estas deberían incrementarse con el tamaño de la unidad de producción.
Una hipótesis por comprobar para explicar porque a mayor escala de la unidad de producción consumo por ha de combustibles es menor, podría ser que el uso de riego y la mayor intensificación en los niveles de muy pequeña, pequeña y mediana, lleva a un mayor uso de combustible para permitir el funcionamiento del sistema.
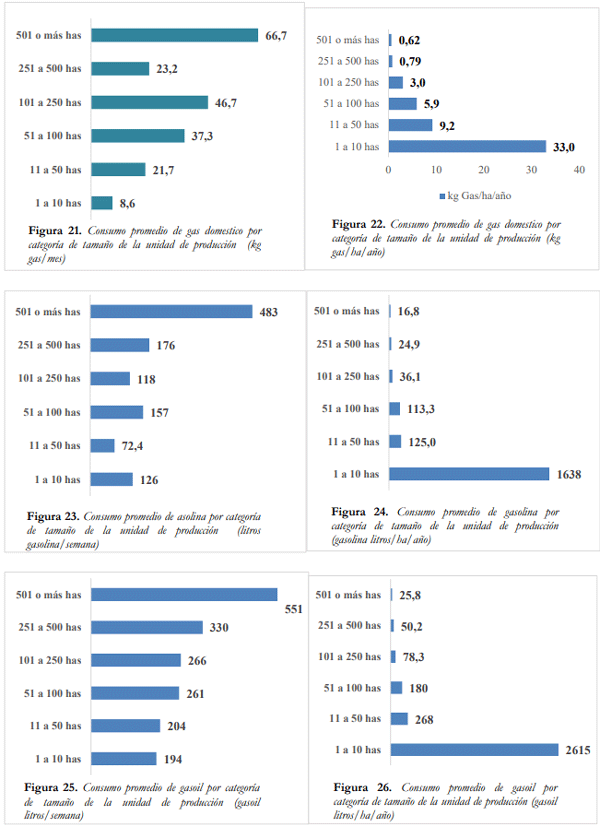
Cuando se convierten los valores por hectárea anuales en MJ de energía fósil por tipo y se totalizan (Figuras 27 que incluye gas, gasolina y gasoil y 28 que discrimina gasolina y gasoil), se aprecia que los pequeños productores casi triplican y más que cuadruplican el uso de energía con respecto a los medianos, y pueden estar entre 10 y 25 veces el uso de energía que los grandes productores, en principio por la mayor intensidad de uso entre los más pequeños y una actividad mayormente extensiva de los grandes productores, donde la mecanización parece ser mínima, El menor nivel de mecanización de las grandes unidades de producción contribuye a una menor emisión de gases efecto invernadero y puede ser una oportunidad para una ganadería más sostenible, siempre y cuando el manejo general lleve a ello.
Producción y productividad lechera de las fincas.
En cuanto a los aspectos relacionados con la producción y la productividad se obtuvieron los siguientes resultados
- Producción diaria de leche por vaca. El promedio ± s, de litros por vaca diario fue de 5,8±0,3.
- Lactancia. Las lactancias fueron en promedio de 1553±112 litros,
- Duración de la lactancia. La duración de la lactancia fue de 245±6 días (Figuras 29 y 30).
Las cifras obtenidas reflejan que la ganadería de leche venezolana, para la muestra, se comporta, en promedio, como un sistema productivo doble propósito, como lo describe Soto (2004), con cierta mejoría en el promedio general de litros/vaca/día, cuando se acerca a la situación esperada de 6 a 8 litros/día, y se abandona el sostenido promedio de 3 a 4 litros/día.
Lo mismo ocurre con las lactancias que comienzan a acercarse a la meta de 1.700 litros citada por el mismo autor. Aun con un componente de duración de la lactancia distante de los 270 días esperados.
Cuando se hace un análisis por tamaño de la unidad de producción, se consigue que las pequeñas y medianas alcanzan los mayores niveles de producción en litros/vaca/día (Figura 29), y litros/lactancia (Figura 31), mientras que los extremos (1y 6) presentan los valores más bajos en litros/vaca/día y duración de la lactancia (Figura 30),
Con respecto a la primera década del siglo XX, se puede presumir una mejoría en cuanto a litros por lactancia al comparar con los 964,3 lt reportados por Urdaneta et al, (2008) en sistemas doble propósito, que son los que predominan en esta encuesta.
Cuando se compara con los resultados de González– Quintero et al, (2020), para grupos de ganaderos colombianos, similares a los de este trabajo, las fincas muy pequeñas presentan niveles de producción por vaca muy similares (2 a 4,8 lt/vaca/día) y no muy lejanos a las más que grandes (2,9 a 4,4 lt/vaca/día).
La duración de la lactancia y litros por lactancia presentan valores muy similares a los reportados por Silva et al, (2010), para un grupo de 200 productores de Machiques (Zulia, Venezuela), con 239,8 días/lactancia (con 1505,1 litros/lactancia, promedio de los 4 tipos de productores).
Estos resultados, permiten asegurar que la ganadería de leche venezolana ha tenido un crecimiento lento en la producción individual de leche pasando de 4 lt/día hace cuarenta años (Pearson de Vaccaro 1986), con 5,77 en la última década del siglo veinte (Urdaneta et al, 1995) y llegando a 6 lt/día en la primera década del siglo veintiuno (Silva et al, 2010). Se aprecia una tendencia a la baja con los resultados del presente trabajo, más cercana a la última década del siglo pasado, dentro de las variantes de los sistemas doble propósito sustentados en pastoreo,
Producción y productividad de carne en las fincas.
En lo referente a la ganancia de peso de por vida (Figura 32), en general fue de 457,1±20,5 gr/día, con un mejor desempeño en las unidades de producción muy grandes, con 566,7 gr/día y en las muy pequeñas con 478,6 gr/día, con las intermedias con menores ganancias de peso, probablemente por ser estas las de mejor desempeño en producción láctea, con menor dedicación a la producción de carne. En Colombia, MINAGRICULTURA (2020), reporta que para los sistemas de ganadería doble propósito la ganancia de peso de por vida es de 350 gr/día, con un tope de 574 gr/día, y en los sistemas de carne la ganancia de peso de por vida es de 350 gr/día, con un tope de 610 gr/día, lo cual indica que las ganancias de peso para este estudio están dentro de dicho rango, con una tendencia hacia el límite superior de la ganadería de carne para las Unidades de Producción muy grandes, Una tendencia similar ocurre para las ganancias de peso reportadas por González–Quintero et al, (2020), tanto en las fincas muy pequeñas como en las muy grandes,
Conclusiones:
El 83% de los productores tienen sistemas bovinos doble propósito y sus distintas combinaciones con otros sistemas ganaderos y de manejo, seguidos de ganadería bovina de carne con cría, levante y/o engorde en un 12 %, luego la leche especializada cubre un 3 %.
Los rangos de tamaño más frecuentes fueron: 25,65% de 11 a 55 ha (31,64 ha promedio), 21,99% de 101 a 250 ha (173,51 ha promedio) y 18,32% de 51 a 100 ha (77,81 ha promedio),
El promedio de litros por vaca diario fue de 5,77±0,32, las lactancias fueron en promedio de 1,552,7±111,9 litros, la duración de la lactancia fue de 244,5±5,6 días
La ganancia de peso de por vida en general fue de 457,1±20,5 gr/día
El 58,5% de los encuestados lleva registros, 78,8% clasifica el rebaño por lotes de producción, el 27,3 % tiene servicios contables, el 67,9 % tiene asistencia técnica en la unidad de producción, el 83,4% lleva algún tipo de plan sanitario, el 95,2 % tiene monta natural, el 20,2 % usa inseminación artificial, el 63,8% usa pastoreo continuo, el 26,9% usa riego, el 90,2 usa suplemento mineral en algún momento,
Los productores de los tres rangos más pequeños de superficie son los que usan más combustible por unidad de superficie,
Los sistemas se mantienen sin grandes cambios a la par de reportes previos,
En general la ganadería venezolana tiene un amplio rango de posibilidades de mejora para lograr ser más eficiente, productiva y rentable
Agradecimientos:
A todos los productores pertenecientes al grupo de Telegram del Centro de Divulgación Ganadero de Venezuela, por confiar su data particular para contribuir a conocer la Ganadería Venezolana de la tercera década del siglo XXI,
Artículo de G. Nouel-Borges, junio 2025. ISBN Obra independiente: 978-980-18-6401-1